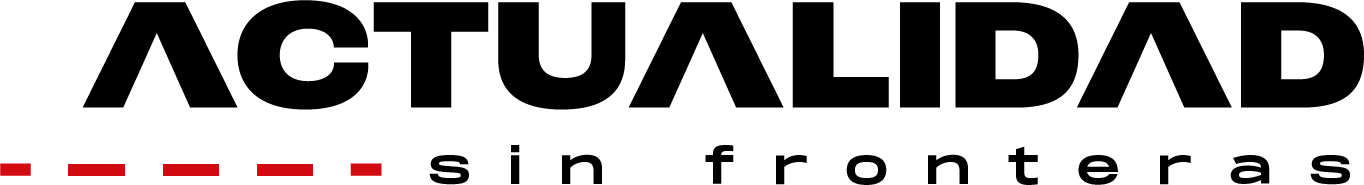Podemos admitir que la verdad de un hombre es, antes que nada, aquello que esconde.
La ensayista propone en su nuevo libro, publicado por Arcadia, tomar consciencia política de la fuerza de la máquina y su despliegue sistémico, así como ver el mundo con nuestros propios ojos
EL DESEO Y LA MÁQUINA
Una cultura del secreto
Podemos admitir que la verdad de un hombre es, antes que nada, aquello que esconde.
André Malraux, Antimemorias
A principios del siglo, Jacob Böhme escribió: «No he leído más que dentro de un libro, dentro de mi propio libro, dentro de mí»; y san Agustín, en sus Confesiones: «Noli Foras Ire, In Interiore Homine Habitat Veritas», que traducido rápidamente sería «no busques fuera, es en el interior del hombre donde habita la verdad». Tanto uno como otro insistían en la relación entre la verdad y la búsqueda interior de uno mismo. Una interioridad extraña, incluso esotérica, como dice Georges Gusdorf, «horizonte de los horizontes del espacio del dentro» que se bate contra «la alienación del hombre ordinario cuyo vivir le impide vivirse, explorar los repliegues del espacio íntimo».
Esta insistencia en la interioridad es útil como metáfora para describir todo aquello que no podemos percibir o explicar a simple vista, que permanece oculto, sin nombre. Sin embargo, hay interioridades que velan para no ser nunca descubiertas. Se ve en la pasión que sienten los niños por hacerse cabañas. La función principal de la cabaña no es que en ella pasen cosas, sino que no pase nada; se trata de habitar el refugio y no ser encontrado. Gaston Bachelard decía que «todo espacio habitado lleva la marca de una casa». Si las plataformas sociales fueran un espacio, serían la antítesis de la casa, ya que la hiperactividad cambia las coordenadas espaciales por coordenadas psicotemporales más propias del trabajo.

Terceros
Las cabañas, los cajones y los secretos son imprescindibles para llevar una vida íntima. Uno de los géneros más adictivos y concurridos de YouTube son los vídeos en los que la gente desempaqueta cosas: bolsas de la compra, cajas con animales exóticos, huevos Kinder. Se denominan unboxing videos y también surprise eggs videos, y nos recuerdan que la revelación presenta su versión más prosaica en estos vídeos de breve sorpresa ordinaria. Toda caja esconde un secreto, su historia es larga: Pandora, faraones, piratas, músicos y artistas, todos han recurrido a los cofres y a su bruit secret. Internet ha favorecido también un cierto comercio en línea basado en suscripciones a «cajas» (subscribing boxes), que el comprador recibe en casa sin saber qué habrá en su interior. Lo que quizá mueva a sus usuarios es la felicidad de la sorpresa, como en el ritual de descubrir qué hay dentro de una cajita o un envoltorio, debajo de un tronco o de una piedra, debajo de la almohada, en un buzón a pie de casa o en el del teléfono móvil. Lo que mantiene atrapado es, de nuevo, el componente imprevisible del regalo, pero también la instauración de un pensamiento mágico basado en el don, la gracia y la revelación.
A veces se denomina «experiencia íntima» al hecho de vivir a orillas de uno mismo a través del entretenimiento en línea, disimulando este carácter periférico y generalista que a menudo tienen los sujetos en el ágora pública. En las plataformas queremos ser vistos, encontrados, exponer y consumir secretos. Este carácter exteriorizable, de rol público, hace que la intimidad pase a ser otra cosa, aunque esto no niega que haya gente que pueda vivir su experiencia íntima en este contexto. La sinceridad se sustituye por la fidelidad, el secreto se vuelve iteración. Sin misterio, ni azar ni tiempo, la conversación es un intercambio de signos que no permite alterar posiciones y que elimina el viejo temor de ser tocados por lo desconocido. Querer compartir una zona íntima presupone la aceptación de atreverse a mirar dentro de uno mismo, de querer reconocer al otro. Otro «dentro», que no es el de la aplicación, puede aparecer, pero ¿asumiremos la incertidumbre de participar en este tránsito hacia alguien o hacia nadie?
Lee tambiénLa Vanguardia

Gérard Vincent nos recuerda que la palabra «secreto» aflora en el siglo XV y que viene de secerno, que significa “separar”‚ ”poner aparte”, el acto de cribar para separar lo comestible de lo no comestible, lo bueno de lo malo a través de un agujero. Actualmente, se ha sustituido la gestión del misterio a manos de chamanes, sacerdotes o brujas, por la gestión del secreto a manos de burócratas, influenciadores y animadores de todo tipo. Esta gestión invoca el poder de los confesores religiosos que sabían de qué pie cojeaba el pueblo, de los asesores políticos, de los inversores económicos y, ahora, de los algoritmos recopiladores de datos, propiedad de empresas que se erigen como los maestros del juego de la «informática de la dominación», como diría Donna Haraway. El secreto otorga al misterio una carga política y, sin duda, otorga poder.
Los algoritmos que gestionan la información de nuestras interfaces se basan en estos preceptos. Una vez detectado el patrón de comportamiento humano a través de la recogida de datos se libran los estímulos suficientes para que dichos patrones no varíen demasiado. Los algoritmos son el Santo Grial del capitalismo, apelan al dato como secreto y al secreto como fuente de riqueza. Para los algoritmos, no hay nada imprevisible en toda la desesperación y el deseo que invertimos en estos espacios panópticos. Anticipan nuestras caídas, nuestras alegrías y desgracias. Todos los artefactos inteligentes pertenecen a empresas que gestionan nuestros secretos y hacen del principio confesional un modelo de negocio. Lo que se mercantiliza es la personalidad y el propio secreto.
La metáfora de la caja negra y el deseo
Lo que importa no es tener el secreto, sino decir que lo tienes. El imaginario algorítmico funciona de una manera parecida, hace que toda una industria millonaria gire alrededor de lo que denominamos «publicidad programática», el posicionamiento algorítmico de la publicidad sobre la base de unas decisiones informáticas no argumentables ni comprensibles, incluso para sus propios programadores. La relación entre los datos que ingieren los algoritmos de autoaprendizaje (machine learning algorithms) y las predicciones o clasificaciones que el algoritmo produce no siempre puede ser juzgada, se trata de una «caja oscura». De hecho, lo que venden a los clientes es la propia noción de «caja oscura». «Usted tiene que creerme, no tiene otra opción, el secreto es nuestro, si se desvela deja de servir, el corazón de la máquina se detiene», dice la empresa tecnológica al cliente. El algoritmo secreto; a través de la enunciación del hermetismo del código, como siempre han hecho las religiones con procedimientos como la santificación, la revelación o el milagro, se consigue más poder para quien confisca dicho código, cantando sus maravillas sin explicar su funcionamiento interno. El código se vuelve fetiche y tabú a partes iguales. O, como dice Peter Sloterdijk: «Hablamos de magia cuando, en la percepción de un observador, el efecto visible de una acción supera la causa visible».
Así funciona el algoritmo, mágicamente: atestiguamos sus efectos e ignoramos todas las causas. La metáfora de la «caja negra» ha servido para describir un sistema o proceso cuyo funcionamiento interno queda fuera del alcance de la comprensión del usuario. Pero también es una metáfora útil para la sociología: el cerebro, la política, la economía o el otro son también «cajas negras». Durante muchos siglos, Dios fue un interrogante, un estuche opaco, un misterio que solo se podía comprender desde la fe y a través de los intérpretes de las Sagradas Escrituras. Con la modernidad, el deseo individual fue ocupando el lugar de ese anhelo, fue creando las «cajas negras» del alma. Según Gilles Deleuze, la verdadera historia es la historia del deseo. «Un capitalista, o un tecnócrata de hoy en día, no desea de la misma manera que un traficante de esclavos o un oficial del antiguo imperio chino. Y Richard Sennett nos recuerda, en Carne y piedra (1996), que el deseo en la antigua Grecia tenía más que ver con ciertas partes del cuerpo y con la temperatura corporal que con la vista, el oído o el olfato, mientras que en el siglo xx el deseo es indistinguible de las máquinas de visión como máquinas deseantes. El principal dilema del deseo no es satisfacerlo o no satisfacerlo, sino saber qué deseamos y, sobre todo, cómo desear. ¿Cómo opera el deseo en el siglo XXI? ¿Cuáles son sus ámbitos, las formas que adopta, los efectos que tiene?
En las plataformas sociales, el objeto del deseo –o mejor dicho, del goce– lo tenemos a mano a todas horas, se expone en cualquier circunstancia, a veces como un tabú, a veces como un infoestímulo –que sacude momentáneamente el cuerpo nervioso y pide una satisfacción inmediata–, y sitúa el deseo a la altura de su cumplimiento o no cumplimiento, to match or not to match, cambiando su potencia –característica destacada por Deleuze– por su resolución. La mecánica y la acumulación sustituyen el laberinto psicoanalítico monográfico de las relaciones amorosas tradicionales. Plataformas de citas como Tinder o Grinder tienen diferentes parámetros: los perfiles se modelan según unos descriptores, se vincula economía y visibilidad –pagas para ser más visible– y, finalmente, se impone la geolocalización, ya que la aplicación recomienda perfiles de gente que esté «cerca». La gratificación es inmediata, de tal manera que el espacio para el deseo disminuye y se convierte en goce, logro o acumulación de tarea o reto realizado, y quizá también satisfacción. Si, para Lacan, el otro es un otro significativo, para la aplicación, el otro es un otro significante, un código. Aquí podemos recuperar la distinción que hace Lacan entre el «goce», es decir, aquellas actitudes en las que el sujeto pierde su cuota de libertad, y el «deseo-placer» o las conductas que dejan de estar vinculadas de forma cerrada en un objeto determinado, que permiten al sujeto ejercer su libertad.
Si analizamos las formas de expresión y de representación presentes en el scroll infinito, encontramos rastros de neurosis”
En las plataformas sociales, orientadas al goce, el sujeto siempre está actuando a través de la información de los perfiles o de los espacios comunicativos, disociado. Lacan describió la primera experiencia de identificación de los bebés con la fase «del estadio del espejo», en la que la criatura se reconocía por primera vez, pero de forma disociada, escindida, entendiendo el carácter de imagen de su reflejo. Este desdoblamiento se vive constantemente en el contexto digital. Siempre estamos fuera de nosotros y nos convertimos en jueces y voyeurs, en la imagen y en quien actúa movido por las imágenes. El refinamiento del gusto, la estetización de la experiencia y la exigencia a nivel de imagen personal son algunas de las consecuencias. Donna Haraway, en su «A Cyborg Manifesto», de 1983, decía que habíamos pasado del sexo a la ingeniería genética, de la profundidad e integridad, a la superficie y al límite, de la perfección a la optimización, de la higiene a la gestión del estrés, de la mente a la inteligencia artificial, del capitalismo blanco patriarcal a la informática de la dominación. También hacía constar que habíamos pasado de Freud a Lacan, aunque en ningún momento del libro explica con detalle todas estas transformaciones que describen el paso del siglo XX al XXI. No se puede saber si Haraway reclama para la cultura del siglo XXI una cultura más lacaniana, en el sentido de partir del deseo –ese deseo de desear– y no de los cuadros clínicos y de la mala conciencia heredada de Freud.
Es interesante detenernos un rato con Deleuze y Guattari y su díptico sobre capitalismo y esquizofrenia El Anti Edipo (1972) y Mil mesetas (1980). Ambos filósofos, antes de Haraway, hablan de la manera en la que los procesos de producción y los flujos lo han ocupado todo, abriendo las diferencias entre el interior y el exterior, lo humano y la máquina, y entendiendo que el deseo forma parte de este circuito productivo. Cuando se refieren al «Ello» (el Id freudiano) y explican que no representa nada, pero que produce, que no quiere decir nada, pero que funciona, resulta muy difícil no pensar en el scroll infinito. Igualmente, cuando recuerdan que Freud, en 1924, proponía un criterio de distinción entre la neurosis –el yo que obedece las exigencias de la realidad y reprime las pulsiones del «ello»– y la psicosis –el yo que se encuentra bajo el dominio del «ello»–, se puede entender que la época actual de la megamáquina digital, turística, paranoica y ociosa, sea psicótica y no neurótica. Según ellos, el deseo pertenece al orden de la producción, mientras que el psicoanálisis freudiano lo transforma en representación. Las plataformas sociales integran ambos conceptos en la medida en que las interacciones sociales que tienen lugar producen formas de representación. Si analizamos las formas de expresión y de representación presentes en el scroll infinito, encontramos, de todos modos, rastros de neurosis. Estos comportamientos de obediencia lo son no en relación con la realidad en un sentido abstracto o social, sino con la parcela de realidad mediatizada a la que la psicosis del scroll los ha adherido. Podemos decir, entonces, que el scroll es un espacio de neurosis y psicosis.
Cultura