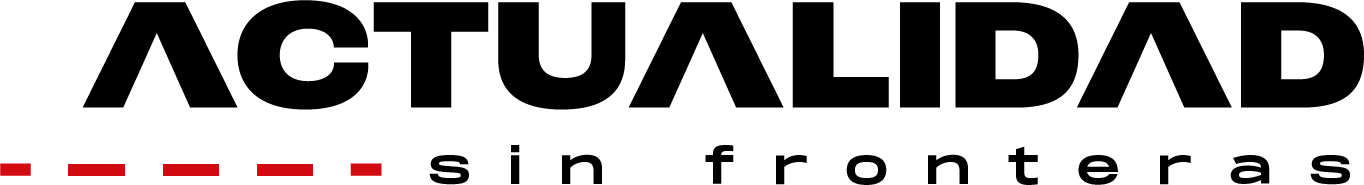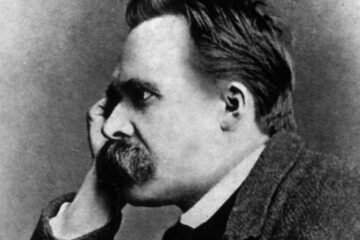LOS PRELIMINARES Y LA HISTORIA
Un capítulo de este ensayo sobre la precarización laboral de la industria editorial y cómo afecta a los contenidos, publicado por Páginas de Espuma
LOS PRELIMINARES Y LA HISTORIA
Una escritora que no puede escribir
El año 2012 despertaba de un mal sueño para descubrir que la vigilia no era mucho mejor, y el chapapote de la crisis económica mancillaba tanto nuestras costas como los horizontes. Fue justo entonces que un querido dramaturgo y editor me llamó para invitarme a contribuir a un libro colectivo. El título «Banqueros» resultaba irónicamente inspirador, y enseguida prefiguré una trama en la que una poeta sentada en un banco iba coincidiendo con distintos profesionales creativos que desplegaban los argumentos de su complicado sustento económico. Eran exactamente los mismos razonamientos que solían esgrimirse contra las poetas, solo que chocaban y chirriaban desgranados por arquitectas, músicos, artistas visuales.
Mi amigo era una de esas personas-chispa, capaz de avivar motorcillos de combustión que ni siquiera conocías en ti, e incluso de ponerlos en marcha y, sin embargo, no pude aceptar su encargo. Diez años más tarde el editor dramaturgo ya no está, pero sigue este tizne embadurnándolo todo. A la que asomó en 2008 le siguieron nuevas crisis que no solo decoraron el pretexto perfecto para ir acabando con muchos de los logros de la clase trabajadora, sino que detuvieron la expectativa de una creciente emancipación para los y las creadoras.
Tras una autohonesta composición de lugar, me rendí a la certeza de que crear una pieza de teatro, aunque breve y destinada a un volumen colectivo, me implicaría un tiempo concentrada apenas en ello para un resultado del que no destilaría beneficio alguno. Y aun así necesitaba hidratarme diariamente. Alimentarme de un modo constante. Además de publicar mis propios títulos cada cuatro o siete años, como desde el pozo de la paradoja más apabullante, dedicarme a «vivir de la literatura» no me permitía escribir. Algo en eso no estaba bien y merecía ser analizado, diagnosticado y expuesto sobre un mostrador clínico igual que una enfermedad.
Lee tambiénLa Vanguardia

¿Todo tiempo pasado fue peor?
O que veer quiser, ai, cavaleiro,
Maria Pérez, leve algum dinheiro,
senom, non poderá i adubar prol.
(Johan Vasquiz de Talaveira fue un trovador del siglo XIIIi, del que se han transmitido veinte obras, entre ellas esta cantiga de escarnio [N. de la T.]: El que ver quisiera, ay, caballero, / a María Pérez, lleve algún dinero, / si no, no podrá sacar beneficio.)
Todos los juglares que trascendieron orbitando alrededor de los cancioneros medievales gallego-portugueses eran específicamente gallegos. Junto a las juglaresas o soldaderas, podríamos considerarlos –desde los patrones actuales– «intérpretes» de creaciones líricas y catalogarlos dentro de la esfera artística como hoy hacemos con los cantantes o las actrices. Es cierto que los trovadores en sí pendían como uvas de la parra de la nobleza, y su estamento justo hacía gala de no tener que trabajar para vivir. Mas era distinta la situación de quien insuflaba voz e interpretación a las cantigas y, con todo, podríamos llegar a afirmar que, en la Galicia de ocho siglos atrás, era superior al actual el número de personas que hicieron de la lírica el soporte de su vida.
Soy consciente de los acantilados, tal vez abismos, de comparar épocas tan distantes. Aquella era de hecho una sociedad muy poco monetizada y por ello no podemos cargar las tintas en una compensación pecuniaria. Tampoco nadie va a hablar aquí de enriquecimiento, y sustento y modo de vida se muestran como las dos antenas de un caracol. Pero salvar los apuros de alimento y morada, dádivas de categoría en óptimos casos, voluntarias aportaciones del auditorio y, en general, pagos en especie sumados al aprecio y favor con que se les recibía, acababan por construir un sistema en el que quedarse a vivir. ¿Cuántas correspondencias pueden trazarse en nuestros días?
Dignidad para resurgir
Erigir el edificio de una obra creativa moderna. Hacerlo con ambición artística e independencia de criterio. Explorar la aventurada senda de la libertad de expresión. Señalar la herida y la ignominia. Contribuir con una línea propia al relato de los tiempos. Alinear la voz con las desposeídas no de ella, pero sí de la oportunidad de elevarla. Arrimar brazos a la rehabilitación de la cultura de su pueblo.
Todos esos horizontes desfilaban uno detrás de otro por la cabeza de Rosalía de Castro. Pero además los pretendía desde una férrea dignidad personal y en absoluto como ocupación diletante. Su vivencia de una escritura enfocada como «trabajo experto» es clara y bien documentable en correspondencia. Desconfía de las vanidades de ciertas auras literarias pero demuestra para con su obra una relación de recio compromiso y rigor. Incluso son ese rigor y ese compromiso los que alientan las leyes de su trabajo. Sigue un llamado que ella misma debe comenzar por respetar. Tiene claras las condiciones que opone, la escritura la sustenta a ella y, en muchísimos momentos, sustenta a toda la familia. Atravesada por un siglo que históricamente arrancó la creación de las manos de los mecenas para depositarla en las de la industria del libro, la suya es la apuesta por ser una escritora profesional.

Al mismo tiempo, jamás la meta de vivir de la escritura tentó el relajo de su intrepidez creativa y autonomía de principios. Se afanaba en una literatura de calidad que asumía que no contentaría a las masas ni encajaría en los moldes de mayor representación. Sin embargo, no por ello debía dejar de tener su espacio.
De Castro suma además el mérito de abordar esa profesionalización escoltada por un patrimonio previo bien más exiguo que el de otras contemporáneas del entorno como podrían ser Carolina Coronado, Emilia Serrano baronesa de Wilson, Ángela Grassi, María del Pilar Sinués o incluso Emilia Pardo Bazán, siendo esta última el «ejemplo más ‘acabado’ de escritora profesional de la literatura española del XIX» (según Pilar García Negro), en lo que al binomio calidad literaria/rentabilidad se refiere. Una autora, la Pardo Bazán, que porfiaba en vivir de su trabajo literario escribiendo ocho horas al día: «si no, adiós producción y adiós quince cuartillas diarias».
Volviendo a Rosalía, el Resurgimiento cultural en Galicia lo abandera, pues, alguien consciente de que las propias manos que cooperen en esa noble labor deben tratarse con dignidad y relación profesional. Debiera ser su modelo un sol que siguiese iluminándonos.
Un «asunto personal» convertido en patrimonio colectivo
Yo, como escritor en castellano, soy un profesional. Y como escritor en gallego, no tengo otra alternativa que ser un aficionado […].
Álvaro Cunqueiro
Cuando es ya el siglo XX el que ciñe el mundo, la literatura cobra una dimensión más decididamente política, al margen del mercado y en favor de la revolución social. Si seguimos haciendo de la tradición literaria gallega un botón de muestra sin prejuicios de extrapolación, podríamos entonces detener la mirada en una figura como la de ese clásico contemporáneo que es Uxío Novoneyra. Una piedra bien firme de los montes de O Courel engastada entre dos generaciones. Tanto en la anterior a él como en la posterior, los objetivos profesionales de figuras como Álvaro Cunqueiro o Alfredo Conde –ninguno de los tres salidos de cunas muy muy humildes– solo chocarían contra el muro de querer desenvolverse exclusivamente en gallego.
No recuerdo, cuando Uxío Novoneyra vivía, la temperatura de una valoración que alcanzara a recompensarle los esfuerzos en un intercambio al menos digno, respetable”
Esas licencias contra la lengua propia –quizás hasta cierto punto comprensibles en sus contextos históricos– posibilitaron el desahogo de los últimos mencionados. Las mismas concesiones que rechazó sin embargo el cantor de Os Eidos, monogámicamente casado con el gallego. Aun con los relativos amparos familiares, hizo de la poesía su dedicación exclusiva. Con una convicción que fue oscilando desde las resplandecientes esperanzas preautonómicas hasta los desencantos que derivaron de la institucionalización cultural, vivió de la literatura empeñado en alejarla de paraguas partidistas o corporativos de cualquier tipo que pudiesen comprometer su libertad. Entendía pues la profesionalización del escritor como un ganado que solo vale la pena pastorear en los prados abiertos de la independencia personal. Y concibió y encarnó el significativo papel que el (o la) poeta puede constituir para su comunidad, incluso si aquella irrenunciable libertad se traduce a menudo en una rentabilidad bien discreta.
Recuerdo el año 2010 y a todo un pueblo entregándose a honrar una figura que reconocían como patrimonio de todos y todas. Racimos y racimos de eventos, materiales, investigaciones, actividades y, en fin, productos que sacaban partido de una obra vista como un tesoro comunitario. Novoneyra y sus versos eran de ellos, de ellas, nuestros; del alumnado de las escuelas y de los parlamentos, de los órganos consultivos y de los ayuntamientos, de los negocios privados y de las agrupaciones cívicas en un «sírvase usted mismo» casi casi de barra libre. No recuerdo en cambio, cuando Uxío vivía, el calibre de esa conciencia, la temperatura de una valoración que alcanzara a recompensarle los esfuerzos en un intercambio al menos digno, respetable. La misma escritura que –cuando estaba en marcha– había sido un «problema suyo», una circunstancia personalísima, casi un capricho particular, en apenas unos años se convertía en un legado colectivo y aun sustancioso.
Primero el desaire y más tarde el saqueo. Las limosnas en vida y la abundancia en la muerte.
Un cándido espolio
Había una vez una tienda que dejaba la puerta mal cerrada todos los jueves por la noche. Los pasillos, silenciosos; las cámaras de seguridad dormían. Podías sin más deslizar tu cuerpo dentro y deambular libre entre el género, escogiendo con calma. A voluntad. Metías en tu cesto aquello que deseabas y te marchabas igual de silente, la noche cobijándote como un guardaespaldas, sin pasar por caja. Sin consecuencias ni posteriores represalias.

Mané Espinosa / Propias
La gente había estado meses repitiendo la operación. Hasta que la empresa se dio cuenta y puso puertas al campo, muchos vecinos y vecinas se servían ellos mismos cada jueves bien tarde. Todo el barrio sabía de la coyuntura. Había quien hasta se preparaba para la emboscada artera: ropa con muchos bolsillos, varias bolsas de arrogancia. Había quien al día siguiente comentaba la hazaña. Otros iban pero se callaban, una suerte de peso sobre el entrecejo les cortaba la complacencia con un regusto de remordimiento. Unas pocas personas se quedaban en sus casas, retraídas de las incursiones libertinas.
En todo caso, unas y otros, otras y unos, bien se beneficiaran del asedio o bien se inhibiesen, en ningún momento dejaron de ser conscientes de que aquello era robar.
Curiosamente no sucede igual con la mayoría de obras artísticas. Están en la red, en las plataformas, al alcance de manos no demasiado reflexivas, y ni siquiera quien se sirve con fruición de ellas alberga la conciencia de estar entorpeciendo el propio proceso creativo de quien las ha hecho.
Con ligereza se olvida que la libre explotación de su trabajo pone obstáculos a que los artistas, las creadoras, puedan sustentar la vida mientras profundizan y avanzan en su creatividad, puedan –en definitiva– financiar su carrera. ¿Y qué consecuencias tendrá esa merma en nuestra cultura a si se ceba con los incómodos, con las independientes, con losmedio y largo plazo, desconectados del poder, con las que caminan en los márgenes del mercado, con las creadoras cuyo discurso no siempre es fácil o complace?
Lee tambiénNora Ephron

Si no hacemos un sensato arbitraje, que compense la labor literaria sin que recaiga de más en los lectores/as, nuevas maneras de consumo de la escritura amenazarán a esa clase que no viene de familia acomodada ni tampoco aspira a enriquecerse, pero que lucha por seguir investigando a través del arte. Solo una cierta estabilidad económica salda la auténtica preocupación por el tiempo. El tiempo, esa tierra abonada para la libertad creativa, frente a estrechos pedregales o raquíticos yermos. Tiempo para no dejarnos ahogar por el tiempo.
El reloj de la poeta atrasa
Las ruedas llegaron más tarde. Las herramientas llegaron más tarde. Llegó más tarde la tecnología. Todo llegó tan lento. Los avances caminaron detrás.
Hasta que no se aprendieron civilizadas vías por las que solicitar por ejemplo una ayuda a alguna administración pública (local, provincial, estatal) para que colaborase en movilizar a una poeta, a un escritor, las entidades con pocos fondos se limitaban a descargar su intención en la insistencia y el convencimiento casi como única herramienta conocida. Se alababa la obra de la persona que se pretendía invitar, de un modo a la vez un poco interesado y otro poco pueril. La pelota en el tejado de una expectativa «solidaria» con la que dulcemente se exprimía a la autora o autor.
Estirando esta aguja del tiempo, hace falta decir que los oficios más modernos suelen tener un nivel de evolución mayor. Si miramos el caso de las dibujantes de cómic y lo comparamos con el de las poetas, veremos que la viñeta de los derechos de aquellas tiene bordes más nítidos y trazos mejor rotulados. También en el campo de la fotografía, recordaremos cómo, según progresa su reconocimiento como desempeño creativo, van haciéndose más escasas las imágenes «de autor/a» obtenidas sin contemplaciones y va creciendo una mayor sensibilidad a la hora de acreditar su autoría, por lo menos. Según cuenta quien viene del muralismo y el arte urbano, hasta hace bien poco salía más caro contratar a un pintor de brocha gorda que blanquease la trasera de un edificio que a un/a artista que hiciese de ella un fascinante lienzo a escala gigante.
Es justo en las sociedades más avanzadas donde vive más protegido el estatuto de los poetas”
Una confirmación de todo esto llega, de hecho, cuando constatamos que es justo en las sociedades más avanzadas donde vive más protegido el estatuto de los poetas. Casi podría antojársenos la protección de sus derechos como un índice de civilización. Más allá de mis propias manos, yo quisiera vivir –declaro– en un país que sí cuidase de las voces que poetizan. En el nuestro, para obstinarse en la observación de la línea evolutiva, un brillo esperanzador llega aplicado por las poetas más jóvenes: a pesar de los matices, estos y estas suelen tener una mayor conciencia gremial y un compromiso para con el oficio mucho más riguroso y profesional que autores mayores y consagrados. Con frecuencia resultan más reivindicativos de lo propio quienes menos obra tienen que gestionar. Y, sin embargo, ojalá sea el futuro para quien lo trabaja.
No esquivo, no obstante, las particulares circunstancias, liturgias, las manías, lastres, modos que operan para cada parcela específica del gran campo artístico-cultural. Pienso por ejemplo en los músicos tradicionales y en las populares: desde antiguo considerados/as obreros de la música, nunca han dejado de cobrar por su trabajo. Pero, aún más: pienso a menudo en los y en las cuentacuentos: personas que han establecido la práctica de comunicar relatos en esencia escritos por otros pero que no aceptarían hacerlo de manera gratuita. En algunos países como Portugal, existe también la tradición de grupos articulados que declaman poemas ajenos ante un público que gusta de la poesía. Compañeras poetas portuguesas que realizaron recitales de piezas clásicas han reportado muchas más dificultades para cobrar cuando las obras habían sido escritas por ellas mismas. ¿Qué axiomas soporta el desprestigio de lo hecho por mano propia? ¿En algún otro ámbito relacionado con la creatividad es la autoría un desvalor?
Sostener las paredes del escritorio
Latente en las manos de los varones durante siglos, esas manos pudieron atender, alimentar, educar, entretener o explorar la criatura que es la creación justo porque otras manos soportaban todos los otros pedazos que componen la vida. Tradicionalmente depositado sobre regazos femeninos el peso de los cuidados, ellas solían organizar la cotidianeidad para que el escritor de la casa pudiera concentrarse en sus frases. Así parecían silenciarse los agudos tonos distractores de un llanto, de un teléfono, de una olla exprés. Exactamente las mismas frecuencias sonoras que hoy, en especial para ellas, sigue costando tanto hacer desaparecer.
En un círculo retroalimentado, claro que han sido ellos quienes pudieron lograr –así las cosas– un mayor nivel de especialización, profundidad, excelencia y dedicación a la escritura creativa. Ellos nadaban a voluntad en las aguas de un tiempo que debía ser y era de calidad, no discontinuo; con el calado que otorga el poder dejar a un lado también las cargas mentales de la organización doméstica, familiar, etcétera.

Terceros
Porque criar a ese animalillo de la escritura para que crezca sano requiere tiempo. Pero el tiempo es una mina finita, de la misma explotación a cielo abierto debe salir el tiempo que invertimos en sostener las paredes del despacho, la incandescencia de las lámparas o el calor que nos vista. ¿Cómo ordenamos esos fragmentos de nuestro tiempo y qué jerarquía se establece entre ellos?
Orbitando alrededor de nuestra proyección como autoras, muchos espacios solicitan a menudo nuestra colaboración. «Es solamente mandarnos un poema»; «Bastaría con que vinieras y recitases diez minutos»; «Apenas os pedimos un pequeño texto de pocas líneas»; «Se trata simplemente de hacerte unas fotografías y obtener una declaración»… Como si cada uno de esos «momentos» no se tradujese en una tarde entera o media entre desplazamientos, interrupción de otras actividades y preparación. Como si esos huecos repetidos pudieran salir de una reserva ignota, extra y sin hoja de contabilidad en el tiempo de la vida. Como ignorando que de esa misma mina finita de la que hablaba debe salir la fuerza que nos sustente cada mes.
Si lo que decidimos hacer para sostener el edificio de nuestras necesidades es un desempeño profesional que nos reporte un salario, para la escritura quedará siempre el tiempo residual, las fisuras periféricas de la jornada de producción. Tiempo robado al sueño, al dedicado a la familia, tiempo que contaríamos destinar a cierto (y también necesario) ocio. ¿Qué efectos tiene en nuestra dedicación, en el rendimiento creativo y en la relación que establecemos con nuestro oficio esa priorización?
Traducción de Ana Varela Miño
Cultura