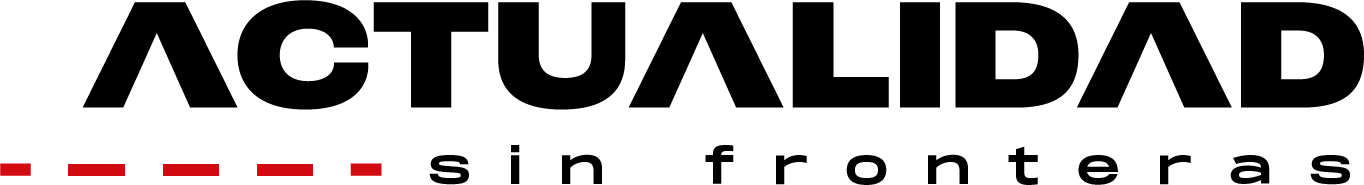Al principio, hace 13.700 millones de años, el Big Bang dio lugar a un universo oscuro y homogéneo, una gigantesca sopa negra de hidrógeno y helio sin una sola luz. Las primeras estrellas no se encendieron hasta unos cien millones de años más tarde, lo que se conoce como amanecer cósmico. «Fue uno de los hitos más radicales que transformaron el cosmos», dice David Aguado (Madrid, 42 años), investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Sin embargo, cómo ocurrió es uno de los mayores misterios de la astronomía. Ni los telescopios más potentes han sido capaces de observar esos primeros faros, por lo que se desconoce qué propiedades tenían.Aguado está dispuesto a encontrarlos. Para ello, el Consejo Europeo de Investigación (ERC) le ha otorgado una prestigiosa Starting Grant , una beca destinada a respaldar proyectos de jóvenes investigadores y dotada con un millón y medio de euros. «Es un espaldarazo importante que nos va a permitir, entre otras cosas, traer talento de otros lugares al Instituto. Sin esta ayuda habría sido muy complicado sacar el proyecto adelante», reconoce el astrofísico, quien durante unos años pasó por la Universidad de Cambridge y la de Florencia.Aún así, no será un trabajo fácil. Los astrónomos creen que esa población estelar primigenia, conocida como población III, estaba formada por estrellas gigantes, con masas cientos de veces la del Sol, que habrían colapsado violentamente en supernovas en ‘solo’ unas decenas de millones de años. No quedaría nada de ellas. «Pero algunas teorías apuntan a la existencia de otras estrellas primordiales mucho menos masivas (0,8 masas solares), que podrían haber sobrevivido hasta nuestros días y seguir brillando en el entorno de la Vía Láctea sin haber sido identificadas», señala Aguado. Esas, tan longevas que podrían vivir aún más que la edad actual del universo, son las que trata de localizar el proyecto que dirige, llamado Outliers (acrónimo de ‘Observing Unique sTars and gaLactic chemIcal Evidence of the fiRst relicS’ y una palabra que, en inglés, hacer referencia a algo fuera de serie). En comparación, una estrella del tamaño del Sol vive ‘solo’ 10.000 millones de años.Noticia Relacionada Tras una década de detecciones estandar Si Confirmadas las ideas de Einstein y Hawking sobre las ondas gravitacionales José Manuel Nieves Los científicos observan una colisión entre dos agujeros negros casi idéntica, pero obtienen datos mucho más precisos que les permiten confirmar por primera vez las predicciones de ambos geniosCompuestas de solo tres elementos -hidrógeno, helio y litio, el material salido directamente del Big Bang-, estas estrellas primigenias son muy diferentes de las nuevas, como nuestro Sol, que tienen una composición química compleja y rica en elementos pesados. Por eso, «son objetos clave para comprender la evolución química del universo. Pueden dar respuesta a cuestiones fundamentales de la astrofísica: cuándo y cómo se originaron las galaxias y las estrellas, e incluso dónde se formó la materia que compone a los seres vivos», explica el investigador.Hito cosmológicoDe este modo, localizar esos escurridizos objetos supondría «un hito cosmológico, comparable en arqueología a cuando abrieron la tumba de Tutankamón y fueron capaces de ver cómo eran los enterramientos de los antiguos egipcios», argumenta el investigador. Un hallazgo que «podría suponer un premio Nobel, porque es una predicción fundamental del modelo cosmológico estándar, algo en lo que llevamos trabajando desde principios del siglo XX con la teoría de la relatividad de Einstein». Para conseguirlo, el equipo rastreará durante cinco años más de 200 millones de estrellas en los datos proporcionados por cuatro colaboraciones internacionales de mapeados espectroscópicos de ambos hemisferios del cielo. Examinarán la mayor cantidad posible de estrellas que sean buenas candidatas, filtradas por anticipado «en un proceso muy costoso que requiere el desarrollo de software y nuevos instrumentos, y el trabajo de mucha gente», indica el astrofísico. «Es como pescar en un lago. Tiramos la caña y esperamos a ver si conseguimos ‘pescar’ una de esas reliquias», comenta. Cuando den con una candidata muy prometedora, esta se observará, principalmente, con el Gran Telescopio de Canarias (GTC), el mayor telescopio óptico del mundo hasta que en 2028 esté operativo el Telescopio Europeo Extremadamente Grande (E-ELT) en el desierto de Atacama (Chile).Como «pepitas de oro»Esas «pepitas de oro» se buscarán en el Grupo Local, compuesto por la Vía Láctea y las galaxias que orbitan a su alrededor, a una distancia de 10.000-15.000 años luz, las más cercanas, a 60.000-80.000 años luz, las más lejanas. «En las galaxias pequeñas está previsto que la proporción de estrellas viejas sea mayor, porque son sistemas que han evolucionado más despacio», dice Aguado Según el investigador, si estas estrellas han permanecido ocultas hasta ahora se debe a la metodología de búsqueda, no al telescopio que se utilice, ya sea el GTC, el Hubble o el James Webb. «Nunca hasta ahora habíamos tenido acceso a tal cantidad de datos. Hace diez años buscamos en 2 millones de estrellas y no apareció ninguna de población tres. Pero ahora, aunque no podemos garantizar el éxito, la probabilidad de dar con el pez gordo es mil veces mayor», subraya. Cabe la posibilidad de que esa población estelar no aparezca, pero incluso así el proyecto no cae en saco roto, «ya que, con total seguridad, encontraremos estrellas de segunda generación, con características químicas que abren la puerta a nuevos descubrimientos», afirma Aguado.MÁS INFORMACIÓN noticia Si Un ejército invisible se está alistando bajo las viñas noticia Si Todo lo que un pulpo puede hacer con sus ocho brazos Esos astros no solo son interesantes en si mismos, también «tienen información sobre cómo eran las primeras estrellas: con qué tipo de supernova explotaron, con qué energía y qué elementos pesados liberaron. Es como aprender de los padres viendo el código genético de los hijos», compara. De hecho, los astrónomos han encontrado ya varias de estas estrellas, las más antiguas conocidas, algunas de ellas localizadas por el propio grupo de David Aguado.«Esto es arqueología estelar», remarca el astrofísico, entusiasmado con la idea de encontrar esos primeros faros e ‘iluminar’ uno de los grandes misterios del universo. Al principio, hace 13.700 millones de años, el Big Bang dio lugar a un universo oscuro y homogéneo, una gigantesca sopa negra de hidrógeno y helio sin una sola luz. Las primeras estrellas no se encendieron hasta unos cien millones de años más tarde, lo que se conoce como amanecer cósmico. «Fue uno de los hitos más radicales que transformaron el cosmos», dice David Aguado (Madrid, 42 años), investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Sin embargo, cómo ocurrió es uno de los mayores misterios de la astronomía. Ni los telescopios más potentes han sido capaces de observar esos primeros faros, por lo que se desconoce qué propiedades tenían.Aguado está dispuesto a encontrarlos. Para ello, el Consejo Europeo de Investigación (ERC) le ha otorgado una prestigiosa Starting Grant , una beca destinada a respaldar proyectos de jóvenes investigadores y dotada con un millón y medio de euros. «Es un espaldarazo importante que nos va a permitir, entre otras cosas, traer talento de otros lugares al Instituto. Sin esta ayuda habría sido muy complicado sacar el proyecto adelante», reconoce el astrofísico, quien durante unos años pasó por la Universidad de Cambridge y la de Florencia.Aún así, no será un trabajo fácil. Los astrónomos creen que esa población estelar primigenia, conocida como población III, estaba formada por estrellas gigantes, con masas cientos de veces la del Sol, que habrían colapsado violentamente en supernovas en ‘solo’ unas decenas de millones de años. No quedaría nada de ellas. «Pero algunas teorías apuntan a la existencia de otras estrellas primordiales mucho menos masivas (0,8 masas solares), que podrían haber sobrevivido hasta nuestros días y seguir brillando en el entorno de la Vía Láctea sin haber sido identificadas», señala Aguado. Esas, tan longevas que podrían vivir aún más que la edad actual del universo, son las que trata de localizar el proyecto que dirige, llamado Outliers (acrónimo de ‘Observing Unique sTars and gaLactic chemIcal Evidence of the fiRst relicS’ y una palabra que, en inglés, hacer referencia a algo fuera de serie). En comparación, una estrella del tamaño del Sol vive ‘solo’ 10.000 millones de años.Noticia Relacionada Tras una década de detecciones estandar Si Confirmadas las ideas de Einstein y Hawking sobre las ondas gravitacionales José Manuel Nieves Los científicos observan una colisión entre dos agujeros negros casi idéntica, pero obtienen datos mucho más precisos que les permiten confirmar por primera vez las predicciones de ambos geniosCompuestas de solo tres elementos -hidrógeno, helio y litio, el material salido directamente del Big Bang-, estas estrellas primigenias son muy diferentes de las nuevas, como nuestro Sol, que tienen una composición química compleja y rica en elementos pesados. Por eso, «son objetos clave para comprender la evolución química del universo. Pueden dar respuesta a cuestiones fundamentales de la astrofísica: cuándo y cómo se originaron las galaxias y las estrellas, e incluso dónde se formó la materia que compone a los seres vivos», explica el investigador.Hito cosmológicoDe este modo, localizar esos escurridizos objetos supondría «un hito cosmológico, comparable en arqueología a cuando abrieron la tumba de Tutankamón y fueron capaces de ver cómo eran los enterramientos de los antiguos egipcios», argumenta el investigador. Un hallazgo que «podría suponer un premio Nobel, porque es una predicción fundamental del modelo cosmológico estándar, algo en lo que llevamos trabajando desde principios del siglo XX con la teoría de la relatividad de Einstein». Para conseguirlo, el equipo rastreará durante cinco años más de 200 millones de estrellas en los datos proporcionados por cuatro colaboraciones internacionales de mapeados espectroscópicos de ambos hemisferios del cielo. Examinarán la mayor cantidad posible de estrellas que sean buenas candidatas, filtradas por anticipado «en un proceso muy costoso que requiere el desarrollo de software y nuevos instrumentos, y el trabajo de mucha gente», indica el astrofísico. «Es como pescar en un lago. Tiramos la caña y esperamos a ver si conseguimos ‘pescar’ una de esas reliquias», comenta. Cuando den con una candidata muy prometedora, esta se observará, principalmente, con el Gran Telescopio de Canarias (GTC), el mayor telescopio óptico del mundo hasta que en 2028 esté operativo el Telescopio Europeo Extremadamente Grande (E-ELT) en el desierto de Atacama (Chile).Como «pepitas de oro»Esas «pepitas de oro» se buscarán en el Grupo Local, compuesto por la Vía Láctea y las galaxias que orbitan a su alrededor, a una distancia de 10.000-15.000 años luz, las más cercanas, a 60.000-80.000 años luz, las más lejanas. «En las galaxias pequeñas está previsto que la proporción de estrellas viejas sea mayor, porque son sistemas que han evolucionado más despacio», dice Aguado Según el investigador, si estas estrellas han permanecido ocultas hasta ahora se debe a la metodología de búsqueda, no al telescopio que se utilice, ya sea el GTC, el Hubble o el James Webb. «Nunca hasta ahora habíamos tenido acceso a tal cantidad de datos. Hace diez años buscamos en 2 millones de estrellas y no apareció ninguna de población tres. Pero ahora, aunque no podemos garantizar el éxito, la probabilidad de dar con el pez gordo es mil veces mayor», subraya. Cabe la posibilidad de que esa población estelar no aparezca, pero incluso así el proyecto no cae en saco roto, «ya que, con total seguridad, encontraremos estrellas de segunda generación, con características químicas que abren la puerta a nuevos descubrimientos», afirma Aguado.MÁS INFORMACIÓN noticia Si Un ejército invisible se está alistando bajo las viñas noticia Si Todo lo que un pulpo puede hacer con sus ocho brazos Esos astros no solo son interesantes en si mismos, también «tienen información sobre cómo eran las primeras estrellas: con qué tipo de supernova explotaron, con qué energía y qué elementos pesados liberaron. Es como aprender de los padres viendo el código genético de los hijos», compara. De hecho, los astrónomos han encontrado ya varias de estas estrellas, las más antiguas conocidas, algunas de ellas localizadas por el propio grupo de David Aguado.«Esto es arqueología estelar», remarca el astrofísico, entusiasmado con la idea de encontrar esos primeros faros e ‘iluminar’ uno de los grandes misterios del universo.
Al principio, hace 13.700 millones de años, el Big Bang dio lugar a un universo oscuro y homogéneo, una gigantesca sopa negra de hidrógeno y helio sin una sola luz. Las primeras estrellas no se encendieron hasta unos cien millones de años más … tarde, lo que se conoce como amanecer cósmico. «Fue uno de los hitos más radicales que transformaron el cosmos», dice David Aguado (Madrid, 42 años), investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Sin embargo, cómo ocurrió es uno de los mayores misterios de la astronomía. Ni los telescopios más potentes han sido capaces de observar esos primeros faros, por lo que se desconoce qué propiedades tenían.
Aguado está dispuesto a encontrarlos. Para ello, el Consejo Europeo de Investigación (ERC) le ha otorgado una prestigiosa Starting Grant, una beca destinada a respaldar proyectos de jóvenes investigadores y dotada con un millón y medio de euros. «Es un espaldarazo importante que nos va a permitir, entre otras cosas, traer talento de otros lugares al Instituto. Sin esta ayuda habría sido muy complicado sacar el proyecto adelante», reconoce el astrofísico, quien durante unos años pasó por la Universidad de Cambridge y la de Florencia.
Aún así, no será un trabajo fácil. Los astrónomos creen que esa población estelar primigenia, conocida como población III, estaba formada por estrellas gigantes, con masas cientos de veces la del Sol, que habrían colapsado violentamente en supernovas en ‘solo’ unas decenas de millones de años. No quedaría nada de ellas. «Pero algunas teorías apuntan a la existencia de otras estrellas primordiales mucho menos masivas (0,8 masas solares), que podrían haber sobrevivido hasta nuestros días y seguir brillando en el entorno de la Vía Láctea sin haber sido identificadas», señala Aguado. Esas, tan longevas que podrían vivir aún más que la edad actual del universo, son las que trata de localizar el proyecto que dirige, llamado Outliers (acrónimo de ‘Observing Unique sTars and gaLactic chemIcal Evidence of the fiRst relicS’ y una palabra que, en inglés, hacer referencia a algo fuera de serie). En comparación, una estrella del tamaño del Sol vive ‘solo’ 10.000 millones de años.
Compuestas de solo tres elementos -hidrógeno, helio y litio, el material salido directamente del Big Bang-, estas estrellas primigenias son muy diferentes de las nuevas, como nuestro Sol, que tienen una composición química compleja y rica en elementos pesados. Por eso, «son objetos clave para comprender la evolución química del universo. Pueden dar respuesta a cuestiones fundamentales de la astrofísica: cuándo y cómo se originaron las galaxias y las estrellas, e incluso dónde se formó la materia que compone a los seres vivos», explica el investigador.
Hito cosmológico
De este modo, localizar esos escurridizos objetos supondría «un hito cosmológico, comparable en arqueología a cuando abrieron la tumba de Tutankamón y fueron capaces de ver cómo eran los enterramientos de los antiguos egipcios», argumenta el investigador. Un hallazgo que «podría suponer un premio Nobel, porque es una predicción fundamental del modelo cosmológico estándar, algo en lo que llevamos trabajando desde principios del siglo XX con la teoría de la relatividad de Einstein».
Para conseguirlo, el equipo rastreará durante cinco años más de 200 millones de estrellas en los datos proporcionados por cuatro colaboraciones internacionales de mapeados espectroscópicos de ambos hemisferios del cielo. Examinarán la mayor cantidad posible de estrellas que sean buenas candidatas, filtradas por anticipado «en un proceso muy costoso que requiere el desarrollo de software y nuevos instrumentos, y el trabajo de mucha gente», indica el astrofísico. «Es como pescar en un lago. Tiramos la caña y esperamos a ver si conseguimos ‘pescar’ una de esas reliquias», comenta.
Cuando den con una candidata muy prometedora, esta se observará, principalmente, con el Gran Telescopio de Canarias (GTC), el mayor telescopio óptico del mundo hasta que en 2028 esté operativo el Telescopio Europeo Extremadamente Grande (E-ELT) en el desierto de Atacama (Chile).
Como «pepitas de oro»
Esas «pepitas de oro» se buscarán en el Grupo Local, compuesto por la Vía Láctea y las galaxias que orbitan a su alrededor, a una distancia de 10.000-15.000 años luz, las más cercanas, a 60.000-80.000 años luz, las más lejanas. «En las galaxias pequeñas está previsto que la proporción de estrellas viejas sea mayor, porque son sistemas que han evolucionado más despacio», dice Aguado
Según el investigador, si estas estrellas han permanecido ocultas hasta ahora se debe a la metodología de búsqueda, no al telescopio que se utilice, ya sea el GTC, el Hubble o el James Webb. «Nunca hasta ahora habíamos tenido acceso a tal cantidad de datos. Hace diez años buscamos en 2 millones de estrellas y no apareció ninguna de población tres. Pero ahora, aunque no podemos garantizar el éxito, la probabilidad de dar con el pez gordo es mil veces mayor», subraya.
Cabe la posibilidad de que esa población estelar no aparezca, pero incluso así el proyecto no cae en saco roto, «ya que, con total seguridad, encontraremos estrellas de segunda generación, con características químicas que abren la puerta a nuevos descubrimientos», afirma Aguado.
Esos astros no solo son interesantes en si mismos, también «tienen información sobre cómo eran las primeras estrellas: con qué tipo de supernova explotaron, con qué energía y qué elementos pesados liberaron. Es como aprender de los padres viendo el código genético de los hijos», compara. De hecho, los astrónomos han encontrado ya varias de estas estrellas, las más antiguas conocidas, algunas de ellas localizadas por el propio grupo de David Aguado.
«Esto es arqueología estelar», remarca el astrofísico, entusiasmado con la idea de encontrar esos primeros faros e ‘iluminar’ uno de los grandes misterios del universo.
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Volver a intentar
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Sigue navegando
Artículo solo para suscriptores
RSS de noticias de ciencia